Gratitud. Después de cinco años de estar sometido a diálisis, en 2011 Alejandro Marticorena recibió un trasplante de riñón. En ese momento, agradeció haber aceptado ser donante 20 años atrás.
Recuerdo la primera vez que fui a sacar mi licencia de conducir. Corría 1988 y tenía 23 años.En algún momento me preguntaron si aceptaba o no ser donante de órganos. Instintivamente, y sin pensarlo mucho, respondí que sí. En esa época aún estaba vigente una vieja ley de donación de órganos, por la cual cada uno debía manifestar si estaba o no dispuesto a ser donante. Hoy, y gracias a una ley más moderna, todos somos donantes, salvo que nos manifestemos en contrario.
Quién diría que, pasados otros 23 años de aquel momento, mi vida cambiaría gracias a un trasplante de riñón. Exactamente el 18 de julio de 2011 yo estaba en el quirófano del hospital Italiano de Buenos Aires. Me estaban efectuando una operación para mi tan esperado trasplante renal, luego de haber estado cinco años en diálisis y 30 meses en lista de espera del Incucai.
Si yo hubiese tenido alguna clase de prejuicio o tabú respecto de la cuestión de la donación de órganos y en 1988 me hubiera rehusado a ser donante, hoy podría decir que la vida fue irónica conmigo. Que me había puesto ante una cruda enseñanza: necesitar aquello que, en su momento, negué a otros. Afortunadamente, no fue así. La vida me demostró lo que, de hecho, sabía en aquel lejano momento: que no estaba equivocado.
El día después
Gracias a una persona que falleció –y que no se negó a ser donante– hoy mi vida es casi normal.
Desde 2006, y durante cinco años, debí hacer diálisis. Un tratamiento cuyo principal problema son los límites que impone. Hay que ir tres veces por semana a un centro especializado, y estar cuatro horas conectado a la máquina, cuyo filtro efectúa parte de las funciones que los riñones enfermos ya no cumplen: filtrar las toxinas que se acumulan en la sangre como resultado del metabolismo de los alimentos, y eliminar el líquido excedente que, cuando están sanos, los riñones expulsan en forma de orina.
La diálisis, en lo posible, no debe interrumpirse. Ese tratamiento lo ata a uno a la máquina, es cierto, pero también a la vida. Días de tormenta, de lluvia, de nieve, de enfermedad o de vacaciones, no importa: la diálisis debe hacerse porque los riñones sanos, después de todo, no descansan. ¿Por qué, entonces, debería descansar el tratamiento?
El trasplante me devolvió la libertad de hacer una vida casi normal. Y el “casi” se refiere a controles médicos periódicos, a una serie de medicamentos (entre ellos inmunosupresores) que debo tomar, a tratar de no tener contacto con personas que padezcan enfermedades contagiosas, a una dieta no demasiado exigente, y a meros trámites con el hospital y mi obra social. No mucho más.
Aprendizaje
Luego de cinco años en diálisis y de cuatro como trasplantado, aprendí que todo en la vida tiene un lado positivo: el desafío es luchar para verlo. Ese tratamiento es, ante todo, limitante. Pero no es un impedimento para la vida fuera de la sala de diálisis. A la inversa, es lo que me posibilitó continuar con mi vida fuera de esa sala. Si no existiera, si yo hubiera nacido 40 años antes, no estaría aquí para decir esto. Estaría muerto.
Aprendí también que no elegí vivir lo que viví. Simplemente, me tocó. Y no podía (ni puedo) cambiarlo. Tenía dos opciones: o vivía lamentándome, o vivía valorando la vida. Dependía de mi elección. Y aprendí que, si podía elegir, estaba ante una buena noticia.
Y elegí valorar la vida.
Fuente de información e imágen: http://www.lavoz.com.ar/historias-de-vida/la-ensenanza-que-me-dejo-el-trasplante













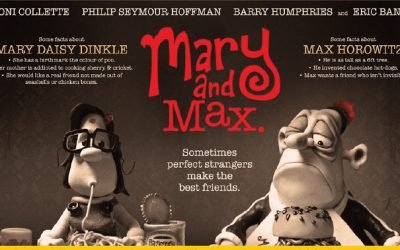


0 comentarios